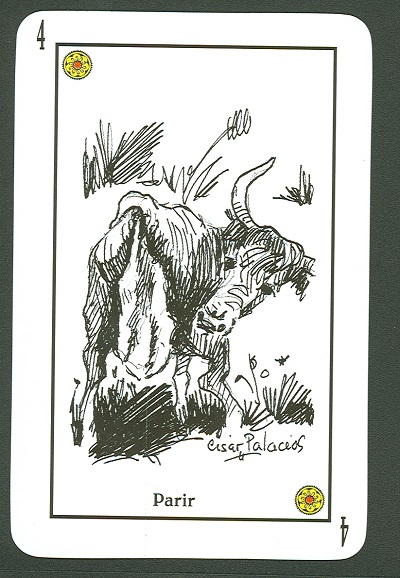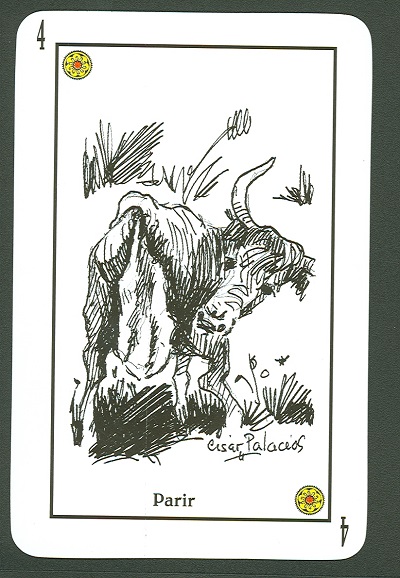
Entre los gorrones que rodeaban a Joselito en Sevilla, había uno que, con el pretexto de cierto parentesco, vivía a costa del torero. Comía, vestía, fumaba, bebía; pero jamás conseguía dinero, porque Joselito, que lo conocía bien, no era ajeno a que en cuanto le diera dinero, el lejano pariente, de inmediato iría a parar a la taberna.
Un día plantándose ante el diestro, le dijo lastimeramente:
– Miá, José; fíjate lo desastrao que voy, que más parezco un probe de pedí limosna. No está bien que quien se considera como un hermano tuyo vaya por Sevilla de esta conformiá.
– Tienes razón; no me había fijao. Ves a ver a mi sastre y que te haga er traje que más te guste.
– Mejó será que me des er dinero, y asín podré mercarlo aonde mejor lo haiga.
– Eso no. Ya sabes que de dinero, ni un chavo.
– ¡José e’mi arma, que todo son calurnias!
– ¡Ni un céntimo! ¿Lo oyes?
Y al ver que Joselito no se ablandaba, el pedigüeño se avino a una negociación:
– José, no sea asín, que los hombres tenemos nuestros compromisos. Dame un duro, y que no me jagan el chaleco.